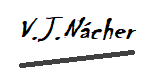En el artículo anterior del blog explicaba cómo le debo la iniciativa de la escritura a la ineficiencia de un gobierno, y ahora me gustaría contarles por qué mi primera novela fue una distopía algo sexy y un tanto gamberra. Verán, yo soy lector de ciencia ficción desde que tuve dinero suficiente para comprarme novelas de bolsillo, allá por finales de los años sesenta del siglo pasado (vale, ya tengo una edad, pero conste que fui muy precoz).
Disfruté tanto con distopías al estilo de Un mundo feliz o Farenheit 451, entre otras muchas, como de las novelas escritas por científicos del nivel de Arthur C. Clarke o Isaac Asimov. Casi siempre gozaba de ese estilo de obras que, aunque más nos valía que no, de algún modo podían suceder. Las unas, porque la base científica era perfecta, las otras porque la Historia decía que, si no habían sucedido, habíamos estado cerca.
Y un buen día cayó en mis manos un relato que empezaba con una gamberrada. Por supuesto estoy hablando de la archiconocida Guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams. Eso abrió un mundo nuevo ante mis ojos: se podían escribir comedias de ciencia ficción.
Con estos mimbres, es normal que empezase por ese género tan querido. Sin embargo, no me consideraba capaz de completar una novela, de modo que fui escribiendo de a poquito, iniciando cada capítulo con una introducción y cerrándolo con una promesa de continuación que no comprometía a nada, por si acaso no era capaz de escribir la siguiente entrega.
Pero sucedió algo muy extraño que me rompió cualquier idea preconcebida acerca de cómo escribir una novela. Cuando empecé, lo único que tenía claro es que la protagonista se llamaría Ifigenia, por la sacrificada moza de la mitología griega, y que sería una muchacha extraordinaria.
Llegado a este punto, en el tercer capítulo, me descubrí tecleando al dictado del personaje. Si me atascaba, solo tenía que preguntar, y ella me respondía. Por ejemplo, si no comprendía a santo de qué tanto empeño en viajar al futuro, ella me explicaba pacientemente – dentro de lo que es su carácter – que viajaba para conocer a un donante que le permitiese ser la fundadora de una nueva subespecie humana, el Homo Sapiens Ifigenius; y si le preguntaba por qué no conformarse con una fertilización in vitro, me decía que, practicando el sexo con otros, a veces se conoce a gente interesante.
Siendo Ifigenia científica ella misma, y algo… como lo diría … desinhibida, se fueron resolviendo todas mis carencias. En resumen, gamberrismo sexy sobre una base mucho más científico de lo que pueda parecer a simple vista.
Por eso, cuando inicialmente alguien se sorprendía al escucharme teclear de un tirón, sin detenerme a pensar, yo solía explicar que El viaje de Ifigenia no era una novela al uso, sino un volcado de la memoria de alguien que no era yo, por más que su autor compartiese cuerpo conmigo.
Incluso, aunque de vez en cuando las situaciones que se recrean en la novela puedan sonar extravagantes, Ifigenia las justificaba desde su inteligencia heurística, holística y sistémica. Y créanme, en el fondo resultaban realistas, por más que eso me dejase turbado y confuso.
Ahora que lo menciono, quizás merezca la pena hablar de ello. Pero como siempre, eso será otra historia.